Cumplía diez años, cuando de pronto sonó un solo de trom-peta de entre mil violines afectando mi mente. Había muerto Caty. Con su muerte, mi niñez.
La familia no me prestaba la debida atención al creer que era cosa de mi fantasía. ¿Conoces otro soporte mejor a esta edad que la fantasía? ¡Qué manía tienen los mayores por corregir la facultad de transfigurar la realidad!
Era Caty una niña común del barrio. No había ninguna atadura romántica entre ella y yo. Simplemente era. Al morir Caty, sentí un gran dolor dentro de mí.
Antes de morir Caty había visto morir a la flor que yo mis-mo había arrancado del seno de la tierra algunas veces; de las macetas del balcón de mi casa, otras. Y al pájaro, coágulo vital del aire, y me parecía natural. Al fruto maduro caído del árbol, y al árbol al conjuro del hacha. A mi querido y travieso perro Turco, que había contraído la rabia por una perdigonada mal curada. A la mariposa, abanico multicolor de la brisa, embalsa-mada entre las hojas de un libro. A la repugnante mosca común, perseguida y aplastada por mí. Y me parecía natural. Y jugue-tes que yo mismo daba vida con mi fantasía y que, luego, destro-zaba por un pueril deseo por conocer su otra parte del ser que casi siempre era la nada o el vacío de mi propia imaginación. ¡Qué extraña sensación suscitaba en mi ánimo la nada! Este acontecer del nacer y del morir producía en mí el encanto de una preciosa cascada de violines. Veía en este divertimento mágico de la naturaleza un ciclo acabado y perfecto de la vida. Pero Caty no era un pájaro, una flor, un juguete, Tampoco, una mariposa. Era una poesía superior. Con su muerte afloró una incipiente revelación de mi propia muerte.
Advertía que a una manzana u otro fruto caído del árbol, mil doraban el manzano o el frutal. Que al pájaro muerto, mil musi-caban la preciosa primavera. Que al árbol caído, millones de árboles me regalaban la sombra deseada y el grato perfume de su peculiar fruto o sustancia agradecida. Que mi juguete roto tenía su doble exacto. Había en estos seres la innegable multipli-cidad potencial de su presencia ausente. Y, por supuesto, una evidente lógica de cómo vida y muerte matrimoniaban un mismo acto litúrgico amorosamente aceptado. Todo tenía su suplencia, menos Caty. ¿Quién o qué cosa podía ofrecerme su mirada, su risa, su ser, irrepetible ella, inmoldeable ella, inaproximable a su natura única y plena?
A raíz de este sombrío poema se avivó en mí cierta curio-sidad por aquellas disciplinas que mejor revelaran el mensaje de la muerte. Un extraño goce por los instrumentos expresivos de la religiosidad. Trataba con su conocimiento amigarme con la trascendencia. De este modo, sin reflexión previa, había llegado a la idea de Dios. Un Dios que para mí era todo y nada. Una música agradable, la noche, el viento, el mar, el pájaro imposible, (además del águila y del cóndor, el gorrión, el vencejo, la golon-drina, el mirlo) y todo lo que superaba a la razón por la ignorada razón de que en Él había una razón de ser. Ahora bien, cuando intentaba dibujar la idea de Dios, como el alfarero con el barro y no lo conseguía, Dios era nada. Un vacío plenándolo todo. Un todo ocupando el vacío. La sinrazón.
En el todo y en la nada, Dios era Dios. En el todo, una feli-cidad absoluta. En la nada, seguía vivo como un viento infinito. ¿Qué o quién era Dios? El no Ser de la muerte. El Ser que nunca muere. Sin vana pretensión me sumaba al coro de los filósofos al denominarle el Nous, el Demiurgo, el Uno, el Ens a se.
Lo vital de este nexo personal con Dios consistía en el hallazgo de una verdad inmutable a la que debía de abrazarme en cuerpo y alma. Buscaba la manera de eludir la duda sistemática a una cuestión fundamental. Dicho de otra manera: deseaba convencerme de que la muerte no era un mero proceso natural sin proyección trascendente, porque de ser así ¿Qué diferencia habría entre la muerte de Caty y el de un cochinillo por los idus de San Martín?
Por esta época, Mely, (Melibea, en el libro de familia) una linda chiquilla de ojos azules definiendo su apellido germá-nico se movía por otra galaxia despertando una agradable per-cepción afectiva. De Caty admiraba su misticismo hasta no saber si se transfiguraba su naturaleza o se naturaba su espiri-tualidad. Hablaba siempre con mesura. Admiraba de Mely su vitalidad. Era mi adorada Mely, o sea, ella en mí. Una y otra me causaban emociones distintas a sabiendas de que emanaban de un mismo manantial pero que llegaba a mí por distinto cabal. A veces, originaban efectos contrarios.
Con Mely se produjo el tránsito de lo imaginativo por el realismo. O sea, la muerte de mi niñez.
(Hago una pausa de horas. Mayo, ya sabes, es un mes ra-bioso para los estudiantes. Quieren conocer mejor a Cicerón y a Tito Livio que llevan años durmiendo en las librerías. Me llevo bien con esta gente. Y con los que quieren conocerles, mejor)
Son las once de la noche. Por el balcón de mi casa entra una brisa agradable. Releo lo escrito y me sitúo de nuevo en el pasa-do.
Acostumbraba mi familia en el estío a desplazarse a un pue-blo pesquero. Inventaba disculpas para no ir. Era feliz en el barrio con Mely. Cumplía un año - ¡qué paradoja!- la muerte de Caty.
En el barrio moría gente, pero durante este verano de las emo-ciones fuertes moría más gente. Gente sin panes compartidos, pero próxima a la vida común del barrio. Su ausencia desperta-ba en el alma avisos inciertos. No podía imaginarme una cita entre Mely y la muerte sin que se produjera un trueno dentro de mí.
En el bajo del chalé donde vivía habitaban tres hermanas ma-yores, enlutadas de pies a cabeza. Una de ellas, Magge, tenía chepa. Era la cenicienta de la casa. Me atraían de Magge sus ojos grandes y claros. A veces, desde planos ocultos, la observa-ba detenidamente tratando de traducir su mirada triste. En los tropiezos casuales me fijaba en sus ojos que eran como dos gotas de lluvia. Murió de una embolia instantes después de haberme cruzado con ella en el jardín. No sabía cómo asimilar el caso ni cómo convenir las ideas cuando estaba en juego la muerte. Du-rante la noche me esforcé por resucitarla.
Conversaba con Mely en la azotea de su casa cuando pasó el cortejo fúnebre. Acompañaba el féretro un sacerdote musitando unos latines y un acólito portando la cruz. Nadie más. Este “nadie más” es literal.
Esta ausencia afectiva en un acto tan triste me desconcertó. No queriendo quebrar el silencio envolvente, me acerqué a Mely hasta rozar su mejilla y le dije al oído en voz baja: “Hay vacíos que para recobrar el equilibrio necesito hacer un gran esfuerzo”. No sé qué quise decirle. Ni aún ahora recordando el hecho. Mely no hizo comentario alguno. Y es que hablar de la muerte con esta chiquilla tan vital era un disparate.
No merecía Magge tal desprecio. En cierto modo su muer-te fue una liberación, pues vivía como una esclava. Estaba toda ella llagada de gritos y de palos como un burro terco que no quiere moverse del sitio. Si en aquel instante se hubiera revelado Dios que no es Dios, no le hubiera creído. Al menos en el misterio de la sinrazón albergaba una esperanza.
Mi ignorancia del bien y del mal potenciaba una vida plena. A medida que crecía llegaban a mis oídos voces nuevas, voces ajenas a la de los pájaros y vientos amigos. De esta cascada de voces sobresalía la sugerente voz de la propia naturaleza biológi-ca abriendo paso a mundos nuevos que rechazaba el alma. Ad-vertía cómo se imponía la voluntad ajena acotando mi libertad. Entonces aún no había leído a Ortega y Gasset. ¿A esto se refería el pensador cuando dijo que “el hombre es y sus circuns-tancias?” Instintivamente me resistía a aceptar que las circuns-tancias ejercieran su imperio sobre la razón.
La presencia de Mely me aferraba al planeta. Con el tiem-po se apagaba la imagen de Caty como las farolas de una ciudad al contacto con el alba, y en este caso al contacto con el tiempo. Intuía la dualidad de dioses dentro de mí: EL Dios de la reve-lación y el dios de la incomprensión a definitivas situaciones del ser. Anhelaba morir pronto antes de contaminar el alma de de-seos impropios.
Cuando mi familia se trasladó a un barrio de la ciudad, lejos de donde vivía Mely, perdí contacto con ella. Un sentimiento de religiosidad originado por el lugar anegaba mi alma.
En este crecimiento religioso me atraía la baraja instrumen-tal preferente y exclusiva del sacerdote. La magia escatológica de las iglesias. La música sacra. La poesía del soneto cósmico.
Amaba la soledad. No la provocaba. Si me encontraba con ella, la mimaba y la retenía todo el tiempo posible. Ignoraba las causas de mi noviazgo con ella.
La obsesiva ilustración del pecado me inquietaba. Sucedía que no conocía el pecado y todo el ser era pecado. La idea de morir me hacía sudar. Por ninguna parte descubría el gozo de la tesis bautismal suplantada por la culpa psicopática. Acontecía este desbarajuste de cosas en el momento causal del cambio de la niñez a la pubertad.
Caty había dejado de ser la sugeridora de anhelos místicos. Mely, a pesar de la distancia geográfica (La distancia está en razón de las posibilidades de encuentro con el ser amado) acre-centaba el deseo de su afectividad. Su presencia hubiera puesto orden al desorden existente entre el yo consciente y el yo biológi-co. A los dos egos y la religión.
Poco tiempo después se produjo un nuevo desplazamiento domiciliario cerca de Santiago de Compostela. En este pueblo de cincuenta habitantes y cincuenta millones de pinos, mínimo, salido recientemente del horno creacional, se inauguraba una nueva etapa de mi vida. La belleza exótica del lugar impulsaba al grito jubiloso de lo inmutable. No había razón de ser en este punto del universo la presencia del reloj marcando la perdurabi-lidad de la vida. El mutismo de los elementos integradores del paisaje era global. Mi imaginación hacía un dúo perfecto con esta postal edénica. La hierba olía a hierba y el sapo era un sapo. Los pinos rezumaban resina y los pájaros celaban el arco-iris. Se adivinaba el frutal por el olor de su fruto. Todas las cosas conservaban su pureza original. Yo me había traído a este pue-blo el grito ahogado del alma. Era todo como un tiempo intempo-ral, como una temporalidad propia de los dioses de la mitología. La lluvia y el pensamiento se amigaban felizmente. Dios volvía a ser el Dios de Caty. Sería aquí donde conocería a Moira.
Era Moira el encanto de una síntesis estructural acabada y maravillosa. Infundía su presencia el deseo y la aventura ro-mántica. Era un placer a los ojos estar a su lado. Su presencia conseguía borrar de mi memoria a Caty y a Mely, tan dispares en el dibujo y en el color y tan afines en lo vital en planos opues-tos. Poseía clase y distinción a la hora de acercarse al corazón. Contrastaba su animalidad con el latir tranquilo del pueblo. Era toda ella un viento sano. Al no creerse hermosa, avivaba su embrujo.
Despedía su cuerpo efluvios demoníacos, pero esta animali-dad femenina estaba envuelta por un conjunto de cualidades que la convertía en una diosa. Esbelta, melena negra, ojos de azaba-che, hechura clásica, atractiva y sensual. Precisamente sería aquí, en este pueblo de armonías, donde se operaría la dicotomía de las naturalezas. Como un rescoldo seguía latente en el sub-consciente el desacople de lo que debería constituir una unidad metafísica.
Al lado de Moira la naturaleza humana ocupaba toda mi atención. Era ella una poesía nítida y clara. Y para que la muerte no tuviera cabida en ella la inmortalicé cual una diosa del paganismo. En la opción Dios-vida, en razón del valor tiempo, se imponía la fe.
Aquella impronta edénica que me ofreció el pueblo a mi lle-gada había sido un espejismo. La campana de la iglesia extendía su gemido de muerte por todo el valle como lo hiciera con Caty aquella otra campana de aquella otra iglesia de aquel otro barrio urbano. Un sentimiento trascendente se apoderaba de mí. O aceptaba la muerte del hombre como un bien en el conjunto de la creación o tendría que creer que Dios era un sádico.
Así, pues, añorando el canto anónimo de la alondra- ¡Oh alondra triste, rezumadora de amores! - y un cuerpo acariciado desde la lejanía, había resuelto cambiar de vida. Había muchas razones para tomar esta decisión: La inmersión del ser en un tiempo inmutable. El halo mitificador de una joven amorosamen-te lejana. Magge, con su poema de soledad. Una larga dormi-ción, hermana menor de la muerte, sufrida en mi propia carne.
La muerte de todo lo que amaba imponía su efectividad y afectividad en la mente y en el corazón en dirección a la escatolo-gía. Esta insistente presencia de la eternidad reducía mi libertad para vivir con alegría. Tenía fácil explicación. Tiempo y eterni-dad son entes de razón contrapuestos. Tiempo es vida, naturale-za, placer, limitación, saboreo, sensaciones, lo que nace y acaba en uno mismo. No permite una visión más allá del propio yo. La eternidad, para ser más exacto, la eviternidad amiga mejor con lo espiritual. Es el ángel, la etereidad, la poesía inconclusa, y en el tiempo, la ascesis, el dolor, la pureza, el desinterés por todo lo que complace a la naturaleza. Y esto parece ser que fue así siempre desde el primer pecado del hombre. Y en esto consiste la agonía del hombre, vivir una parte de sí mismo.
Empezaba la vida en mí y ya había cerrado una parte de ella. Entre Caty, anonimada en el átomo de su fusión con la tierra y el viento saludable de Moira, mitificada, Mely seguía encar-nando la mesura femenina. Lo que no podía creer era en la nada, en el regreso al vacío cuando estaba en juego la muerte del hom-bre.
Del pantalón corto al pantalón largo, opté por la sotana. Se cumplía un sueño acariciado a raíz de la muerte de Caty. Y ocurrieron pronto dos cosas: Un cierto goce interior motivado por la exquisita liturgia de la fe y una rebeldía instintiva contra el reglamento acrecentando el nonismo en igual medida que se restringía la libertad. Y aquí, cual Adán en el paraíso, la reali-dad inversora del Génesis era una evidencia. Mientras Adán podía gozar de todo los bienes respetando una prueba, a mí me estaba prohibido todo disfrute de la vida. El bosque estaba pla-gado de árboles prohibidos menos uno que no tenía un dibujo concreto. Es decir, sin tronco y ramas. Así la cosa, las sirenas marinas morían ahogadas en la concepción doctrinal para natu-rarse con toda su seducción en el pensamiento y en el deseo fusti-gado por el látigo de la confesión psicopática. Mi presencia ante el Sanedrín era frecuente.
Como contrapunto a esta realidad sangrante, vivía la ani-mada sensación de la liturgia amable fruto del corazón de Pales-trina, de Vitoria, de Perosi, de Orlando di Lasso, entre otros. El gregoriano me transportaba a otra esfera mágica. Mente y corazón se daban de cachetes queriendo cada cual imponerse al otro.
(Acaba de pasar una ambulancia por delante de mi casa rompiendo de cuajo el silencio de la noche. Son la una y veinte, y mañana me espera el Jefe del Departamento de Valores a la hora en punto. No sabe mi mujer que me voy a la cama con la dualidad de dioses en el cerebro. Demasiados para dormir cómo-damente. Es pausa obligada.)
Se iniciaba el curso con unos ejercicios espirituales. Pri-maba el temblor de la muerte y se remarcaba - no sé por qué tanta porfía - el carácter demoníaco a todas las tendencias naturales del hombre.
Durante el curso docente, la expansión biológica se enfrenta-ba a una religión que negaba el valor intrínseco del bien natural como instrumento salvífico. No preocupaba el equilibrio huma-no, sino el alma. El alma era todo. El cuerpo era la escoria del hombre. Según la pedagogía cristiana, el alma se desnuda, y Dios sonríe. El cuerpo se desnuda, y Dios se enfada. Y me preguntaba una y otra vez. ¿Estaría distraído Dios cuando creó al hombre tan mal? Barro y soplo, dice el Génesis. Con-clusión teológica: El barro ensucia, el soplo limpia. ¿Y para esto tanta indagación bíblica? A mí esta conclusión no dejaba de ser un dislate.
Mi problema no era una cuestión de naturalezas encontra-das según la doctrina y moral cristianas. Mi problema era un problema de aplicación de la fe en el Dios de Caty o en el de la iglesia bíblica. La respuesta de este misterio sólo podía recibirla a la luz de la cristología. Me preguntaba: ¿Creencia en Dios o en la mitología? ¿En el credo o en la fenomenología?
El sexo representaba la antítesis de lo que se entendía por moral. Y tanto las expresiones testificales del amor como lo íntimal sufrían los inconvenientes de un doctrinarismo atípico y demencial afectando a la felicidad misma.
Aquel Dios de Caty que había granado en mi el numen poético del universo, que risaba las noches y entonaba con el amanecer trinos alegres, que permitía el diálogo amable sin pre-vios avisos formales o negativas oficiales era cada vez más borro-sa.
Con esta mezcla de agua y harina, sin la levadura necesaria para cocer un pan grato y deseable, pisaba el vestíbulo de los cursos de filosofía.
Cada vez que me distraía en juegos básicos de desarrollo natural, advertía un mayor acento fratricida dentro de mí. Ante esta panorámica, ¿sobre qué o sobre quién debía orientarse la voluntad? ¿A qué filosofía debía acogerme que evitara la du-da? Había tantos profetas y filósofos a mí alrededor como abejas en un panal de miel. Unos y otros porfiaban porque me uniera a ellos. No estaba por labor de prestar mi conciencia a nadie, y me propuse ser mayor de edad
Una mañana, mientras me aseaba en el baño, veía en el espe-jo que a quien tenía frente a mí no era yo, sino una imagen de mí. Le formulaba preguntas, recriminaba su fealdad, le hacía la burla sin que recibiera nada a cambio. Todo tenía su inicio y su acabamiento en mí. Aquella imagen no era yo, no era nada de mi yo, simplemente una simulación, un reflejo. Y me preguntaba: ¿Es acaso la sombra proyectada por mí, yo mismo? La res-puesta era esta: Ni el alma sola, ni el cuerpo solo definen mi yo personal.
Aplicando el símil al concepto iglesia, lo que veía de ella no era su naturaleza fundacional. Yo estudiaba para ser un após-tol reglamentado según ella. Veía a Dios por todas partes y a Cristo por ninguna. Pero esta visión del Dios de Moisés no dejaba de ser mi imagen en el espejo, en tanto que el Dios real era El en mí.
Por esta época, se daba en mí la presencia de dos divinidades en estado de pelea permanente aplastando una a la otra. Lo fácil sería abandonar la más difícil de soportar, pero era amputar una parte de mi ser. Tenía que cambiar de estrategia, aunque estaba cuestionada por la Junta disciplinar, asentada en un estamento bíblico en el que lo épico, lo político y la leyenda no concordaban con lo pastoral.
Entre crisis y porfías advertía que mi vocación padecía de la leve mordedura de la duda, fruto del desencanto de una manifes-tación eclesial insugerente.
(Aun cuando deseo que llegue pronto mi carta, me veo en la obligación de hacer pausas de distracción. En este caso, me reclaman a la mesa. Seguiré contigo esta misma tarde)
Estudiaba segundo de teología. Verano. En una misa de “Réquiem” por un amigo que se había suicidado por un amor roto, asistió una preciosa joven cuyo nombre quiero reservar en el anonimato. Tenía su propio reclinatorio. Expresaban sus ojos la mística de Caty y la vitalidad de Mely. Esta perfecta conjun-ción anímica resaltaba la armonía de sus líneas como mujer. La posibilidad de un sueño amoroso desplazaba ese otro sueño de niño de ser sacerdote. No había el más mínimo deseo de posesión que no fuera la comunión de vidas en plenitud. Estaba en juego el todo y la nada. El todo de la innominada y la nada del joven Ray. De nuevo, vida y muerte jugaban en mi cerebro a cara de perro como el celibato o la sexualidad, es decir, soledad o comu-nión de vidas. El corazón empujaba por lo último. El alma, por lo primero. De nuevo la dicotomía dificultaba una vida vivida en plenitud.
Así las cosas, más por costumbre que por convicción, volví al Seminario. Humanísticamente supuso un curso de alto nivel. Había decaído la lucha a ciertas situaciones comprometidas para la conciencia. El ángel no necesita de un cuerpo para ser ángel. Dios no necesita de una naturaleza humana para ser Dios. El hombre necesita de una y otra para ser hombre.
Olía aquella noche final de curso a enamorada. Se había dado cita lo pulcro como homenaje a tanta idealización vertida durante mi estancia en el seminario. La disposición de los astros y la epifanía de todos los órganos vitales del planeta dibujaban una postal sugerente y bella. Acompañaba a esta eclosión silenciosa del cosmos los versos olorosos de las flores y el canto monocorde de los grillos.
Sentado en el borde de la cama, miraba con extrañeza y fija-ción la sotana colgada en el perchero. Veía en ella a mi propia piel, a un yo sin alma, imbécil. Sin apartar la vista de ella, me preguntaba qué dejaba en ella y qué me ofrecía a cambio. La respuesta fue inmediata: Dejaba para siempre un tiempo amado y me ofrecía el principio de una vida totalmente distinta.
La noche se adentraba en mí con serena quietud. Millones de estrellas sin lastimarse unas a otras apuntaban un no sé qué en la bóveda celeste afirmando que había un algo o un alguien en qué o con quién abrazarse.
Colgada mi naturaleza en la percha, sólo me sostenía en pie la fe en Dios que, sin declaración panteísta por mi parte, me introducía en el temblor de la noche juniana.
Por la ventana de la celda se coló una música romántica que provenía de la calle en fiestas. La imagen de Moira llenó la alcoba y el ser se hizo sensible. No queriendo herir la última noche de mi vida seminarística, tras refrescar el rostro con agua fría para paliar situación tan tensa, subí a la azotea para gozar de otros bienes más bellos que los derivados de la carne. La ca-liente y fascinante noche invitaba a placeres del alma, al éxtasis visual teológico.
La trinidad femenina, repartía besos de diversa intencionali-dad. Mely me sugería vida compartida. Caty me dibujaba la ultravida. Moira me ataba al planeta.
Paseando por la amplia azotea pensaba cómo se había forma-do el universo. No es que me preocupara su génesis. También la mente participaba de esta epifanía nocturna. Y se preguntaba: ¿De qué manera podía admitir el misticismo subyacente o la poesía inmanente de las cosas sin un agente superior a la mate-ria?
A través de las luces esparcidas por la ancha campiña del L’Ouro emulando a las estrellas, se deslizaba la mente por los entresijos de la filosofía. ¿Por qué veía o imaginaba más estre-llas que las que alcanzaban mis ojos? ¿Por qué ampliaba espa-cios limitados por la sombra de la noche hasta cansar la imagina-ción? ¿Y al todo infinito de lo finito añadía otro infinito ma-yor? ¿Por qué siempre imaginaba un más allá del más allá de que era capaz de llegar la mente? La metafísica no me daba respuesta. Había que acudir a la fe.
Siendo la fe la que da acceso a la verdad superior, no podía depender de un credo determinado. Tampoco de una determinada iglesia. Menos aún, de una civilización histórica. Y concluía que la fe es una pertenencia “ex natu” del hombre, ofrecida en un plano de justicia pura a todos, sin excepción. Forma parte del soplo divino al nacer.
Y como quien se va a morir, memoraba el anedoctario –muertes parciales del ayer - mi vida seminarística. Se daba al unísono el tránsito del éxtasis al deseo de un baile que la melódi-ca música verbenera llegaba de la calle.
Al ver como se apagaba la luz de una ventana de una celda de un convento de monjas de clausura, atrajo a mi memoria tres momentos de mi vida. Una primera, en el barrio de Caty. Esta-ba semiabierta. Llevado por la curiosidad Vd. el cadáver de un hombre que yacía en el suelo de una habitación vacía, vestido de negro y con el rostro tapado por un pañuelo blanco. Se trataba de un vecino que vivía en el bajo de una casa contigua a la de mi familia. Esta visión me produjo circuitos en el cerebro y una fuerte connotación apocalíptica. En el espacio de tiempo de medio año se habían muerto cuatro hermanos de tuberculosis.
Una segunda, tuvo el mismo efecto, aunque la motivación fue distinta. Se trataba del desnudo integral de una mujer joven. No sabía como casar causa y efecto. Mientras el órgano ocular insistía en remarcar con cierto placer un bello modelo de la arquitectura humana, el espíritu recriminaba mi actitud. Este drama personal se repetía siempre cuando estaban en juego las dos naturalezas luchando por prevalecer una sobre la otra. Digo que produjo el mismo efecto por cuanto que sentí el mismo tem-blor por miedo a condenarme.
Y una tercera. Ella nunca lo supo. Gustavo Adolfo Béc-quer de haberla conocido hubiera escrito una leyenda más. Su memoria en esta noche última de mi estancia en el seminario de esta secular diócesis tudense de piedras grises, me ofrecía una serena quietud anímica. No se trataba de Moira, la mítica; ni de Mely, la prodigio vital; ni de Caty, dormida en el tálamo terrenal. Era una fina porcelana de mujer, que me causaba cierto temblor sólo pensar en tocarla por temor a que se rompiera. Por ella había nacido en mí la vocación sacerdotal y por ella el dulce sentimiento de renuncia sin traumas psicológicos. Era la única y singular mujer que armonizaba con la afinada coral de la natura-leza nocturna y la que realmente me infundía una dulcísima paz interior. Nunca quise nominarla para no determinar emociones o latidos.
Me apenaba dejar el seminario. De suyo hubiera continua-do pero a mi estilo, suplantando el orden establecido por otro más acorde con la cristología. Actualizando las ideas pétreas de la teología por una humanización de la fe.
No existe soledad cuando Dios ocupa el corazón. Mi fe ya no se apoyaba en el dilema del todo o la nada, sino en un acabado vital pleno. Llegaba en el instante preciso y precioso en que había decidido no mezclar la fe con la casuística.
Rezumaba el alma dulzura por doquier. El corazón vivía cambios de ritmo constantemente. Olía el mundo a becquerianis-mo insultante. Nada era insensible a la sensibilidad de la noche. No existía razón alguna para cerrar la puerta a Mely, renun-ciar al sueño querido, vivir el gozo y la locura del universo con un corazón al lado. Vivir sin formulaciones metafísicas, porque la noche, revestida preciosamente de los atributos integrantes de la poesía, ampliaba mi libertad que empezaba a sentirla como el pajarillo en su primer vuelo por el aire.
En un intento por teñir mis ojos del brillo de las estrellas y de olorizar mi cuerpo del perfume envolvente de la atmósfera, me introduje de plano en la misma esencia de la noche mitológica.
Las luces de la campiña se apagaban. Y alguna que otra estrella en el azul intenso del cielo dando paso al amanecer. La noche apuraba su senectud. Los grillos estaban afónicos. Sin la presencia de la orquesta, la cosa hubiera sido como vivir dentro de una nube. Agradecía el acompañamiento de una balada que sería la canción del verano.
(Esta vez la pausa es voluntaria. Lo que sigue requiere una reflexión previa. Esta reflexión consiste en ir a la tienda a bus-car harina, fermento y agua limpia para amasar un pan que te agrade. Lo único que tengo “in mente” es un recordatorio. He de pensar cómo darle forma conveniente)
Te decía que los grillos estaban afónicos. Que me embarga-ba una serena quietud. Y que con este ánimo regresaba a la celda.
Tumbado en la cama, al mirar nuevamente la sotana colgada en el perchero, un nudo en la garganta impedía el llanto.
Me disponía a dormir, cuando me visitó Jano. Estaba prohibida la intimidad nocturna, pero esta noche mis compañeros de estudio que recibían la tonsura tenían bula. La luz de la calle me permitía adivinar cierta humedad en los ojos de Jano
En el diálogo confidencial me sopetó una pregunta que me dejó perplejo: ¿Quién es para ti Dios? Me preguntó. Le temblaban los labios. Le invité a pasear por la azotea para que viviera mi experiencia, pero prefirió quedarse. Necesitado como estaba de compañía me puse a filosofar.
Dios, para mí, principalmente, es. Lo que ya no sé explicar es qué es el es. Esta aceptación abierta de la voluntad en ese ser en absoluto altera mi ser. De qué modo se asienta esa esencia y cuál su facultad creadora sin otro concurso que El mismo, esca-pa a todo esfuerzo racional. Ser implica perfección. Siendo el es en Dios la definición por antonomasia cabe pensar que ser es mejor que no ser, si no Dios sería el no ser. Y el no ser es nada. Sin la posibilidad potencial del ser no es posible existir. Existir es el ser en el tiempo y en el espacio o la naturalización del ser mismo. La vida, pues, es un bien. La vida no es un ente mecáni-co, un ente pasivo, es un regalo divino a través de la cual, por el ejercicio de la libertad cada cual elabora su propio destino. Y en la medida de esa fidelidad al uso correcto de la libertad se realiza en el hombre su plenitud ontológica, teológica y escatológica. Con el es solo, la creencia en Dios no aborda una inquietud personal para desearle. El simple cambio de una realidad por una abstracción no infunde esperanza. El es en Dios es, además de esencia, realidad. Yo no soy el que soy, soy yo. Y basta. Tú eres tú. Y basta. El es en Dios es el que existe por si mismo. Pero el existir supone algo o alguien. Entre el algo y el alguien hay una diferencia sustancial. Alguien implica persona. Dios es persona. Es, existe y es persona. ¿Qué hay mejor que genere vida, inspire arte, imprima en el corazón la armonía, se comple-mente la pareja humana, realice el orden y engendre la comunión de personas que el amor? Dios es amor. Dios es, existe, es per-sona y amor. Decir que Dios es amor es atribuirle a la esencia una disponibilidad potencial de despliegue del ser. Ahora bien, quien es por sí mismo ¿Se le puede negar que las cosas y el hombre hayan sido creados por El? No te hablo de una creación cósmica o de una raza humana tal como el mundo y el hombre son actualmente, sino como creador del principio de las leyes y de la vida. Y esto, de manera gratuita, libre. Si el amor no es libre lo que se efectúa es por instinto. Es el instinto un valor medio en la jerarquía de los bienes y del hombre. No es creativo. Se mueve por una ley ciega y nunca supera los límites a que está reducido el ámbito de su acción. Es un componente en el complejo mundo del ser, pero no es el ser. Dios es y el universo es el resultado de una querencia amorosa. El amor vertido por el hombre retorna a él, haya o no una respuesta positiva para que se cumpla la eco-nomía divina. El hombre intuye la existencia de Dios, pero ¿cómo podría llegar a El si El reservara su ser en un silencio eterno? Y ¿cómo podría avenir al hombre desde el plano inmu-table de su divinidad?
La respuesta está en ti mismo, en tu óptima elección de abra-zar el sacerdocio mañana. No te asustes y cultiva con mimo esta gratuidad que desearía para mí.
Jano me escuchaba en medio de un silencio sepulcral. En el paréntesis del encendido de un cigarrillo me dijo que no tenía vocación, pero que en la disyuntiva arado o Dios prefería el riesgo. Debió descifrar mi perplejidad y, abriéndose de par en par, me confesó: Mis dudas son tantas - dijo - que por momen-tos creí que no tenía fe. Le respondí: Duerme, y verás como mañana te sentirás ángel. El ángel no duda, contempla y es feliz.
Nos dimos un apretón de manos, y se fue en el instante en que el reloj de la catedral daba cuatro campanadas. Y como si el badajo me golpeara la nuca me quedé dormido.
En el sueño se revelan cosas que no se advierten despierto. Las neuronas no se habían apagado del todo y seguían actuando. Una de ellas me advirtió mi torpeza en el diálogo con Jano. En la despedida, cuando le dije: “duerme y mañana te sentirás án-gel”. De nuevo, por una psicosis de malicia de la naturaleza carnal, le estaba negando una parte de su ser esencial. Tenía que haberle dicho: “Duerme, y mañana te sentirás hombre”. Se ve que la mística nocturna seguía operando en mí. Me gustaba aquella frase de Monseñor Escrivá: Sé hombre, sé viril, sé ángel. Por este orden. La iglesia trata de que la humanidad sea ángel, aunque luego la jerarquía se agarra con nervio a lo que es propio del hombre.
Amaneció con música clásica. Primero Tchaikoskhi, luego Haendel. Un chorro de luz inundó la celda. Aún era semina-rista y vestí la sotana como una novia su vestido de boda. Había un cierto alboroto en los pasillos. Un sentimiento inaudito alcanzó su máximo esplendor cuando el himno del “Veni Crea-tor Spiritus” anunció el acto litúrgico. Cada nota gregoriana exprimía mi corazón como quien exprime un limón hasta dejarlo seco. La libre decisión de abandonar el seminario no era óbice para que no me produjera una profunda pena. Jano era el centro de mis miradas.
Por cada adiós a las cosas sentía que algo impronunciable se rompía en mi interior. Se trataba de muertes totales sin la espe-ranza de la resurrección. Al otro lado de este pequeño cosmos tan vitalmente asumido, tan íntimamente abrazado, asomaba otro paisaje desconocido: la calle, la libertad de pensar sin apreturas dogmáticas, el aire buscado y requerido por mi mente sin sujeción normativa; voces nuevas, variadas, anónimas, un todo vivencial nuevo, original, impensable.
Mi primer encuentro romántico tenía un nombre: Silder. Era una preciosidad de mujer. Esta hermosa experiencia ro-mántica duraría un verano. Murió de una embolia. Cumplía veintidós años. La escatología me perseguía por todas partes con estas sacudidas tan fuertes dentro de mí.
Mi andadura por el reducido mundo en que me movía care-cía de resonancia. En el más próximo y directo, intimable y rico, la distancia cada día era mayor.
Empezaba una nueva vida en un nuevo mundo. El lenguaje era dispar. Los ideales. La materia dialéctica. La idea del hom-bre. Se imponía la masa. Y sin un ápice de intencionalidad poética en el medio ambiente, me puse a caminar solo. Nada de lo que había estudiado tenía una aplicación inmediata. El moder-nismo extendía sus alas con tal poderío que apenas tenía valor aquello que no surtiera beneficios mercantiles. La tragedia del corazón era cada vez mayor y, en igual medida, la mente. Sabía que por esta vía de preocupación preferente a cuestiones univer-sales no lograría posiciones de vanguardia en la nueva planifica-ción sociológica, pero no podía renunciar a lo que consideraba lo más rico del ser.
Creía en el hombre. En su miseria, reflejada en la muerte, me parecía más metafísico. La religión entendida desde el punto de vista del ser del hombre poseía un cierto atractivo.
Urgía un replanteamiento vital. Me encontraba al margen en el orden Analítico en el pensamiento filosófico. Crédulo en la maravillosa concepción doctrinal cristológica, relegando a un segundo plano el estudio de la exégesis bíblica. Asi, los binomios ley-libertad, ética-sexualidad, fe-vida no sólo respondían a un todo armónico del vivir, sino del ser único y total del hombre.
Cuanto más ahondaba en la humanidad de Cristo, reconocía su divinidad. Hasta mi ingreso en el Seminario, la imagen de Cristo tenía todos los perfiles de un lindo Principito de cuentos navideños con sabor a turrón. Durante mi estancia en el semina-rio, la imagen de Cristo en la liturgia era lacerante y deprimen-te. Todo esto tenía una explicación. Cuando la muerte de Caty, mi fe en Dios era una fe envuelta en el misterio cósmico. Le magnificaba infinitando sus atributos. Vitalmente no era una esencia viva, una presencia rotunda, una atracción radiante, sino una visión maravillosa, fruto de una extraña elaboración mental.
Mediatizado como estaba por una teología cerrada, este hallazgo de la fe, entendida más como vida que como ficción, como revelación pascual que como terapia del temor y del dolor, supuso para mí un bien singular a través de la cual podía encontrar más que la causa última de la muerte la causa primera de la vida.
Dos breves lecturas meditadas con detenimiento me habían esclarecido toda la gloria de la fe: El prólogo del evangelio según San Juan, donde el Cristo histórico se identifica con la esencia divina, y “La Angélica”, que se canta el sábado santo, tras la bendición del cirio pascual, en la que se proclama como un bien el pecado original que impulsó a Dios encarnarse.
(Mañana es festivo. El reloj del salón marca las dos de la mañana. Te dedicaré todo el día, salvo una hora que tengo cita con Cicerón. Hoy es jueves. El Lunes quiero que salga la carta.)
De nuevo contigo. Releo lo escrito y asoma la tentación de reacerla. Dudo que responda a tus deseos. Te conozco. Sé que te aburre lo superficial. A mí me aburre el estilo plomizo. Antes de empezar me hice una pregunta: ¿Tesis o carta? Y otra: ¿Vida o chismes? Voy a dejarme guiar por el corazón.
Conecto con lo que te decía respecto a las dos lecturas rela-cionadas con la fe. En cuanto a la primera, lo único que te puedo decir es que se trata de un acabado teológico de la divinidad de Cristo, desde su inicio con el Padre hasta su venida al mundo, historia y glorificación como hombre. En cuanto a la Angélica, pregunto: ¿Qué significación teológica contiene confesión tan sublime del pecado que en vez de suscitar la súplica del perdón se alegra por haber sido la causa fundamental de que el Hijo de Dios se hiciera hombre? Desconcertante. ¿Acaso no tiene mayor contenido revelador el milagro de la encarnación de Dios que toda la historia bíblica del Testamento?
Sexo y escatología son dos mundos que viven en el hombre, pero que el hombre no sabe como hacer para que sean amigos. Decir escatología, es decir, religión. La tendencia del hombre es ceñir a su mundo real toda su energía vital. Lo vital abarca muchos planetas. El placer, la lujuria, el músculo, el dinero. Yo venía de otro mundo más etéreo, pero deforme. La peniten-cia, el sacramento, la aparición, el ángel. Dos mundos contrarios apretándome las clavijas.
Conciliando el sueño aquella noche, se entabló una guerra mental por una cuestión que no sabía como resolver. ¿La defensa a ultranza de inexperiencias equívocas retrasaba mi madurez psicológica o, por el contrario, la prueba de reafirmación en un comportamiento ético, adelantaba mi estabilidad síquica? En el juego de las peleas dialécticas me había quedado dormido.
Bajo la luz monástica, con música de Grieg, Mozart, Glinka y de mi preferido entre los clásicos, Beethoven, intimé con Kelbe. Al momento, murieron al corazón Mely, Caty y Moira. Con Kelbe discurría todo sin estridencias. Lo cauti-vante de Kelbe había sido su femineidad esculpida en la mirada. Personificaba la simbiosis de dos mundos planetarios que con tanto anhelo ansiaba lograr a lo largo de mi vida. Se había producido el milagro, al menos así lo creía, con esta chiquilla. Con Caty, Mely y Moira sobresalía con sugestivo encanto una positiva atracción parcial, una fuerza arrolladora que deseaba poseer en un momento dado. En Kelbe todo era único y gratificante en las variables situaciones anímicas del vivir. No había excesos de su parte. El equilibrio humano era real. En-carnaba lo natural, lo normal, lo asequible. Ya no era posible imponer el arte poético, otrora un sustitutivo del romance frus-trado, bajo pena de seguir sustentando ficciones del corazón ampliando vacíos planetarios.
Tanto en el fondo como en la forma este tropiezo, este maravi-lloso tropiezo con Kelbe, supuso un nuevo esquema de vida. La fe, entonces, no sólo servía como engarce con la divinidad, sino, también, como factor principal en el despliegue del quehacer humano. Así lo creía, así actuaba y así sentía.
La normativa eclesial en la relación hombre y mujer era muy fuerte. Normas para el baile, para el beso, para el concierto humano del romance. Se acogía al relato de los libros sagrados de los profetas en minúscula. El subconsciente me jugaba malas pasadas. Yo no lo creía, pero se notaba que todavía olía a sacris-tía barata. Kelbe no tenía esta problemática. Necesitaba de testimonios y expresiones naturales que certificaran el romance. El miedo a herir mi conciencia hacía que intensificara lo ideal adormeciendo las evidencias testificales del amor humano. Alar-gué demasiado esta sintonía. Y de nuevo aparecieron nubarrones en el horizonte afectando la luz de la mañana.
Llevada por su intuición femenina, Kelbe había sugerido la idea de vivir de manera que participara todo el universo del ser, como, también, a valorar el ejercicio de la libertad en libertad con el amor. Esto me obligaba a mudar los postulados religiosos, no la dogmática, sino la catequética, y a recomponer de forma ade-cuada la maldita creencia del mal genético.
Durante el periodo de relación romántica, Kelbe vivía la duda de su autenticidad. Le inquietaba mi parálisis vital. Un extraño ente se interponía entre los dos dificultando el deseo de consagración y de identificación Y se preguntaba, cada vez que la dejaba en el portal de su casa: ¿Quién me lleva del brazo, un sacerdote o un enamorado? ¿Y por qué en este jardín florido no hay aromas? Esta ascesis biológica tenía su respuesta de relaja-ción que acusaba el alma.
Estaba hecho de temblores. Temblor a todas las cosas sim-ples, esfumables. Temblor a las heridas incruentas, a los deste-llos de felicidad, a las inesperadas muertes. (Aun admitida la muerte, cuando llega siempre es inesperada)
Lo que amaba se trocaba en dolor. El romance con Kelbe había sido precioso hasta el instante último de la ruptura. Su presencia irradiaba una poesía anímica amable, como quien espera en una playa ver amanecer. Pero algo o alguien desde la sombra imponían criterios distintos al del libre y sincero juego de las querencias. Kelbe lo había detectado sin hacer uso de la lógica. Yo me limitaba a que todo fuera sin pecado original.
Si existiera un canal apropiado para el trasvase del amor más allá del beso y de los cuerpos, del verso y de la canción, del abrazo y de la palabra, del vino y del dólar, Kelbe no hubiera roto este sueño, ya que del beso al beso solo cabía la espera de otro beso en cadena para expresar un amor más fuerte que el primer beso. Kelbe no lo entendió así, y, pensando que mi presencia restrin-gía una mayor apertura luminosa, cambió de ruta, de estrella y de pasión. Algo de milagro se produjo pero teñido en sangre.
Ayer, Mely. Moira, después. Kelbe, más próxima. As-pectos de la vida cada cual más bellos.
En el orden doméstico veía como los seres queridos se hacían mayores. Al ser mayores que yo, yo no me veía crecer entre ellos. Siempre era el pequeño. Inevitable. Los espacios de comunión eran cada vez mayores. Admiraba la recia y formal compostura de mi padre. De mi madre, su ternura. Amaba de ellos la expresión serena de sus querencias y la gloria desprendi-da con luz crepuscular de sus cuerpos más bellos que cuando me engendraron. Se interponía en el trasvase humano el tiempo. Casi nunca lo bello se realizaba. Un mucho de culpa la tenía yo con mis utopías. Y por cada contento que avenía al alma estaba presente, antes y después, el dolor. A través del dolor descubría un nuevo matiz de la muerte, más teológica que lógica, más religiosa que científica.
Lo que creía superado, ciertos hechos confirmaban que no había salido del útero de los influjos halemtianos de la ética. Cuando apuntaba que estaba hecho de temblores definía una caracterología del ser. En el mundo había estado siempre como el planeta tierra suspendido en el espacio con la única dependencia de la energía humana.
Esta nueva suspensión en el aire, sin alas para volar, exigía un remedio que evitara el golpe mortal. No bastaba con retener mi creencia en un Dios que durante un tiempo había confundido con las estrellas, el viento, el mar... La vida era algo más que un gas, que una preciosa idea, que un tembloroso latido, rasgos definidos de mi romance con Kelbe. La sangre, la pasión, el ruido, el tiempo. El beso, la palabra, las luces. El corazón, el baile, la misma piel también merecían su debido despliegue. ¿De qué me valía ser ángel alterando mi propio ser? ¿Quién podía ofrecerme una fórmula más real y plena en el amago intento por conocer a mí mismo? ¿Quién en el discurrir de la historia per-sonificaba la razón primera y última de mi realidad esencial? Pecado, gracia, virtud, moral, rito, liturgia, ¿Qué súper trilo-gía era esta sin conexión con la cristología? La liturgia eclesial distaba mucho de responder a estas preguntas. El apego a una cultura de supersticiones me lo ponía más difícil. Ya no era una cuestión de principios, sino de entronque con el hombre.
Seguía latente el drama humano al analizar mis actos como parte del ser sin ser su ser. Mi esfuerzo por una autoconciencia plena era cada vez más inútil. Había una fácil explicación. A lo que estaba atado por la fe no era al Dios de la infinita genero-sidad, sino a un fetiche bíblico mitificado. Necesitaba de un modelo que explicara la razón de existir.
La historia esta cuajada de personajes místicos por el mito y de míticos por el misticismo. De entre todos ellos, Cristo signi-ficaba para mí el modelo de ser y de exitir. Y su estilo de vida ejemplarizante. Su oblación, sin una obligación preparatoria. Su profetismo, realizado en plenitud. Su mensaje. No sólo vino a revelar una verdad teológica sino a incorporar una metodo-logía existencial del hombre en el mundo. En este orden de cosas, la iglesia, como legada de la herencia cristológica, dejaba mucho que desear. Por esta razón, su acontecer histórico en el orden mesiánico estuviera más próximo a una concepción mitológica del cristologismo que a una acción comprometida de su humanismo. En tanto que en los otros personajes míticos la muerte había sido una motivación mística, para Cristo el hombre constituía el centro de su presencia temporal. Era una cuestión de mero aná-lisis racional que, por su obviedad, no dejaba entrever ninguna duda.
Vivía Kelbe, muerta a la ilusión romántica. Vivía Moira, perdida en la mitología del deseo. Vivía la fe en la mente, muer-ta en la acción y en la donación. Vivía yo, y nada remataba. ¿A qué tenía que morir para resucitar a esa mente de niño en que los sapos son preciosas mariposas, las serpientes luminosas luciér-nagas, y la luna un globo hinchado de luz a la altura de sus ojos? ¿De qué modo podía resucitar la hermosura, el perfume de los sentimientos de la sinigual Kelbe? Había que seguir soñando por fuerte y dolorosa que fuera la realidad, dando la vuelta al planeta, eliminando de ella las impurezas.
Iniciaba una nueva andadura acogiéndome a la poesía como lenguaje apto y capaz de aproximación al mundo de las quime-ras. Neruda, Beethoven, Tagore. Lo que me negaba el planeta humano me lo ofrecía la sublimación de la poesía y del arte.
"Moldava”, del poema sinfónico "Mi Pais" de Friedrich Smetana había llegado a mis oídos de un modo casual durante mi estancia en el seminario. Y aunque mi preferencia se centraba en la polifonía sacra, la versificación musical del autor de origen checo había dejado una impronta romántica que avivaba a veces sin saber la causa.
Todo el epistolario con Fany se inspiraba alrededor de esta singular obra musical. Ajeno a perpetuar memorias del tiempo y del lugar de los momentos álgidos de mi vida, resultaba que con la música vivía una fresca vivencia del ayer que se acentuaba en los instantes supremos de religiosidad y de efectos románticos. Fany había conseguido de mí que retornara al mundo imaginado que difería mucho del mundo imaginario. Personificaba ese río lírico dulcemente descrito por Smetana en su obra musical “Molda-va”.
No hay rio que cuyas aguas no lleguen al mar, y sin yo saber-lo, la nota trágica de la muerte asomaba en la vida de un ser ama-do. Y del beso a la pena lo separaba una noche de invierno de nieves, con repique de villancicos y turrones en las tiendas de ultramarinos.
Mi reacción ante la muerte era cada vez más tranquila, menos sorpresiva, más racional, menos impactante, consciente de que me pertenecía en parte. Era la consecuencia lógica del creci-miento.
Dormía el tren en la estación su hora inmóvil. En casa apre-ciaba un dulcifico soliloquio en la mirada de mi madre y un apu-rado presentimiento de vejez en el rostro de mi padre. Con su proverbial discreción, sin más testigos que el cielo, me bendijo reflejando toda la belleza y hondura teológica del rito. No nece-sitaba más que su contento y aprobación.
Del ayer, apenas reservaba algo más que la estructura de la memoria. Mi creencia en el hombre pasaba por el trance del escepticismo. Mi pensamiento amistaba con Kafka, Gide, Simone Weil, Camus. Sólo la fe, como una brillante estrella, permanecía rica e inmutable contra la vorágine de las mutaciones radicales de orden social.
Desde la ciudad hasta el santuario, sito en una alta mon-taña, en cuyo lugar se celebraría el acto litúrgico de la boda, recordaba mi primera carta escrita a Fany. Su primera carta. Y los desiguales resultados del baile de besos. Si por la omisión de un beso se había roto un romance, por otro retenido, se había engendrado un amor perdurable.
Siguiendo el curso de la sinfonía de Friedrich Smetana, era fácil recomponer el proceso del romance en sus detalles más simples. Todas las variables de la obra musical encajaban perfec-tamente en la vida sentimental. Y el lirismo, mucho más acen-tuado.
Abril guardaba un puñal y la consiguiente herida mortal. Una fina lluvia caía litúrgicamente a ritmo de un gregoriano conventual. Todavía maquillándose la mañana velaba el cadáver de mi hermano.
En el profundo silencio de la noche, (Todavía no estaba de moda los Tanatorios) tratando de aliviar su propia pena o de redescubrir el misterio de la muerte, alguien me susurró la teoría de la reencarnación. Buscaba su propia aclaración en similar momento. Quien me hablaba quería tener la certeza de no morir nunca. Insistía en la idea de la metempsicosis, o sea, en el tránsi-to del alma inmortal a otro cuerpo, a otro cuerpo vivo, por su-puesto. En definitiva, trataba de verter un consuelo que deseaba extender hasta el propio hermano muerto.
Le dije: ¿En qué cuerpo? En otro, contestó. ¿En qué otro y para qué? En un gato, en un perro, en una vaca, hasta su total purificación.
Y le expuse mi tesis. Aristóteles distingue al hombre del animal en que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, en tanto que el animal consta de cuerpo y alma. Tie-nen de común el alma, fuente de vida. Diferencia esencial: el espíritu. El espíritu es alma inmortal. Sin un cuerpo huma-no, el alma inmortal no tiene asiento. Piensa, le dije, que si un animal fuese receptor del espíritu ateniéndose a la teoría hin-duista se convertiría en un ser racional. ¿Y qué? ¿Y por qué no? Preguntó. Es un principio de la metafísica que todo ente es “unum, bonum et verum”, es decir, ontológicamente perfecto y acabado. De aquí que cuando se altera una sustancia o bien se descompone la naturaleza de ese ente o crea uno nuevo. Pero esto sólo químicamente, no en un ser vivo. Bueno, eso lo dices tú, me dijo.
Tras unos minutos de silencio tenso, insistí. Luego la muerte no es real, según tu teoría. Si al fin y a la postre lo que cambia es una nueva naturaleza, o una de dos, o el cuerpo humano no es sustancia del ser o la persona que muere y se re-integra en otro cuerpo no es el mismo.
El respeto ambiental imponía otra actitud diferente a la discusión y la cosa quedó en el principio de la sugerencia.
Entretanto, se ampliaba la vida en el seno de Fany. Era el primer retoño esperado con ilusión.
La presencia de un familiar desvió la conversación a otras cuestiones más sensibles.
La noche era larga. Las posibilidades de encuentro, mu-chas. Respecto al dolor tenía ventaja mi hermano, pues le se-guía viendo vivo. Por mi parte, le perdía para siempre.
(Esta pausa viene impuesta por lo que sigue. Lo que si-gue tiene mucho que ver contigo. Necesito una reflexión pre-via y nada mejor que una hora de carrera. De todos modos, la carta saldrá por Correos el lunes como te prometí. Hasta lue-go)
Mi afición al “footing” tiene su causa primera vencer toda tensión. Una causa segunda, huir de la masificación. Y una tercera y última causa, tener una comunión cósmica, mina inagotable de poesía. Me renueva por fuera y por dentro cuando alargo el tiempo que aguanta la naturaleza. Si puede ser antes de amanecer, mejor. Lo maravilloso de este deporte es que nunca se ve el mismo paisaje. El clima nunca es el mismo. Y el color de las cosas, tampoco. Se estrena mundo todas las mañanas. Por momentos me siento ave.
Contrasta este cuadro con lo que sigue.
Esas variables que has vivido de niña a la pubertad y de la pubertad a mujer no son generacionales. Es una evolución en-dógena natural. Tú no puedes hablar de un cambio de filosofía del vivir, a lo sumo podrás opinar sobre ella hasta donde llega tu experiencia. Lo mismo en el orden social o religioso. Lo tu-yo es una herencia. Lo mío, una catarsis impuesta.
Para ti la iglesia no es una cuestión de interés al heredar una sociedad secularizada. Las costumbres no han sufrido en tu corta vida una metamorfosis tan brutal como en la mía.
. Yo vivo en un tiempo de contrastes, tú no. A mí Ortega y Gasset, Maritain, me cogen de soslayo. Para ti son tan anti-guos como Descartes o Kant.Yo tuve músicas conformando una época determinada del vivir. Tú sólo tienes una música donde impera la batería. En absoluto veas en esto una negativa a que seas sujeto de traumas. Larga o corta en el tiempo, la vi-da es igual para ti que para mí. Tiene la misma composición sustancial. Plantea cuestiones comunes. El sexo sólo importa a la hora de manifestarse, sin que afecte a la trascendencia. A la hora de formular una tesis sobre la creencia, hábitos, afecti-vidad, relación humana, el enunciado es igual, otra cosa es el enfoque Y es que cada uno formula la misma filosofía cuando proviene de la vida. Yo entiendo tu actitud. De otra mane-ra. Con otra intensidad.
Se vive el ocaso de una civilización. Yo diría más, el vacío. El vacío no es mayor o menor según la edad. En ti puede ser una totalidad y en mí parcial. O a la inversa. Lo que se extrae de ella es el miedo. La sinrazón del vivir. Repasa la literatu-ra de nuestro tiempo. Analiza la actitud acomodaticia de la iglesia. La jerarquía de valores. El comportamiento humano. La globalización. ¿Qué hay de riqueza interior en la socie-dad que favorezca la reflexión? ¿Dónde está el respeto a la persona en singular? ¿No hay un cierto paralelismo cultural entre el hoy y el de la generación del 98? Un siglo es mucho tiempo para aguantar la vulgaridad. Hay unos poderes fácti-cos que producen los mismos efectos que la polilla. La pérdida de la identidad es el factor principal de la depresión.
Es en el corazón donde el ser humano se define como ser sustancial. Su latido es la fusión de alma y cuerpo. Como el hijo lo es de ella y de él, sin posibilidad de división. Del cora-zón brota el amor o la ira.
En la vida llega un momento en que, domado el animal, exige un espacio propio para realizarse. Ojea el mapa. Da pánico contemplar el dibujo. Ríos de sangre y miseria. Zonas calcinadas. Religiones contrapuestas. Sangre, sudor y lá-grimas. Una dialéctica política de baja estofa. Una econo-mía capitalista enterrando muertos por docenas. Y todo en-vuelto en papel de regalo de la democracia. Sigue el pueblo sin levantar cabeza. Las leyes. ¿Qué son las leyes? Un refuer-zo de las dictaduras o ideologías. Cada vez los porcentajes de la miseria son mayores. La desigualdad social más evidente. El imperio capitalista más fuerte. Al rico ladrón le ampara las instituciones. Al pobre ladrón, la cárcel. El derecho posi-tivo tiene dos lenguajes: el farragoso para el fuerte, y el literal para el débil. Y por más que me esfuerzo por alejarme de este clímax contaminado por vía de la idealización poética, me sien-to sucio al convivir con esta historia que no me pertenece. Nunca está uno fuera del todo – ni siquiera los monjes – del corrompido ámbito social, por ese imperativo de la biología ne-cesitada de pan y de habichuelas. O una de dos: O te mueres de asco antes de tiempo o te avienes de soslayo al mundo real para evitar el hambre. En ambos casos, el espíritu sigue exigiendo su espacio.
A pesar de tu juventud, comprendo tu problema. En tu caso la edad no es un factor principal. Es un problema de sen-sibilidad, de inquietud anímica, de revelación de tu identifica-ción personal en el mundo. Y esto surge cuando se pone en juego las potencias del alma.
Otoño me reservaba otra pena.
Roto para siempre el contacto sensible con mi padre, ante su cadáver, pensaba que bajo el prisma de la fe la muerte debe-ría ser un motivo de banquete. De nuevo afloraba la dicotomía entre creencia y vida. Y conmigo, los demás.
Antes su ser era semejante a mi ser. Como ser personal, existía en común la limitación que posibilitaba transferencias vitales. La muerte es otro estadio de la vida sin sonidos. La comunicación, ahora, es de alma a alma. Sin palabras, pero más rica y sabia.
Desde aquella mi primera muerte de Caty hasta esta otra de mi padre habían muerto muchas cosas. Movido por la fe me hubiera gustado suplir el botón de luto por una flor en el ojal de mi chaqueta. No lo hice y me sentí mal. Mi dependen-cia de los demás delataba la debilidad de mi fe. Su muerte con-trajo en mayor medida la responsabilidad libre y querida de la paternidad a mi estilo, pero con su ejemplo.
No sé si te has dado cuenta que cuando alguien muere, la gente anda despacio y de puntillas. Todo es a cámara lenta. Hay un extremo cuidado para que no despierte. Cada cual reserva para sí su parte de dolor. Hay gente que se ve dentro del hecho. El cerebro sufre un circuito que le desplaza de la realidad. El corazón aguanta como puede la pena. Todo el ser es una lágrima coagulada. Lo primero que aflora al recuerdo es la ingratitud. El alma asume el dolor y se sensibiliza. El es-píritu quiere volar pero no tiene alas. Todos piensan en el mas allá y nadie cree en la escatología. O sale uno a la calle para cerciorarse de que la vida sigue o todo se mueve alrededor de la muerte.
En vida nunca hay tiempo para la intimidad. Un espacio pequeño para la transferencia de afectos. No asoma siquiera un minuto de diálogo respecto a la fe, a la creencia, al trasvase de los ricos sentimientos. Tanta presión, ahoga. Es necesario abrirse. Unos de una manera, otros, de otra. El tema de la fe surge de la realidad misma.
En ese andar silencioso por la casa, mientras fumaba un ci-garrillo, alguien me confesó al oído: “Quisiera tener fe, pero no puedo”. Tenía todas mis preferencias. Su resignación dolo-rosa motivó un encuentro querido y deseado. Sentados en la sala, me dijo: “No entiendo para qué se vive”. Estaba inquie-to.
No había una explicación para que se confidenciara conmigo. La relación fraterna había sido espaciada y sin reso-nancias mutuas. Mi sorpresa era que siendo mayor que yo confiara en mi respuesta. Tantos años en el Seminario le ase-guraba mi fe. Y no era cierto. En el seminario lo único que hice fue madurar la fe recibida en el seno de mi madre, antes del bautismo, en el instante de la fecundación.
No me parecía adecuado repetir mi monólogo que tuve con Jano en vísperas de recibir la tonsura. Me dejé llevar por la inspiración del momento centrada en la cristología. La sala estaba en penumbra.
Y pues estaba convencido de que la fe es un bien que nace con la vida, le dije: “A ti te pasa igual que al filósofo: “Sólo sé que no sé nada”. Y era filósofo. Yo te voy a hablar de mi fe asentada en el cristologismo. “Como quieras”, me dijo.
“Creer en un dios, es fácil. Creer en Dios, también, porque no impone normas concretas y en la abstracción cabe las mayo-res libertades de conciencia. Fe no es una razón superior a la razón. Te confieso que si tras la muerte comprendiera la nada, dudaría de este don tan preciado. Si alguna filosofía u otra religión aclararan el origen de la vida y de la muerte, me aga-rraría a ella. Por el decurso mental nadie es capaz de com-prender la vida fuera del contexto vital. “No sé qué me quieres decir”, me dijo.
Trataré de ser más sencillo. Tú y yo vivimos un tiempo de esplendor. Antes, Dios se valía de la cosmogonía para revelar al hombre su divinidad. El lenguaje de Dios era admirable por sus efectos, no por su comunicación directa al hombre. No podía hacerlo de otra manera. Su voz, su mensaje, su esencia quedaba limitada, estúpidamente fija en el medio de que se va-lía: el rayo, el sol, el trueno, el viento, la zarza. Luego, asoma el profeta bajo dos aspectos: Uno, moralizante. Nadie le cree, como hombre que es. Atenta contra el poder establecido. Cen-sura las leyes injustas. Insinúa un organigrama político dis-tinto. Predica el igualitarismo social. Habla en nombre de Dios. El lenguaje que usa el profeta es un lenguaje humano. Su mensaje es divino, pero Dios sigue ausente a los ojos de la historia. Y dos. El profeta de la esperanza del Mesías. En este apartado no importa tanto la comprensión del misterio teo-lógico, cuanto la evidencia del cumplimiento profético. El pueblo de Israel está contento con la llegada del Mesías. Un segundo Moisés liberando a su pueblo de las cadenas de los imperios circundantes.
No sé a donde quieres llegar con lo que me estás diciendo, me dijo. Simplemente, contesté, a que el Cristo histórico es el Hijo de Dios. Dios. Te escucho, me dijo.
Uno y otro fumábamos. Aproveché el encendido de un nuevo cigarrillo para hacer una pausa.
Buda cuestiona su muerte. Con su vida ascética logra que una gran multitud le siga. Y forma una comunidad humana. El Dios que anuncia guarda una similitud con la revelación del Hijo de Dios respecto al Padre. Mahoma cuestiona su muerte. Se proclama enviado de Alá. Y ejerce como profeta. Ni Buda se aproxima al profetismo bíblico, ni Mahoma al cristianismo ampliamente extendido. Sólo Cristo se revela como Dios. Como persona humana le avala el cumplimiento profético en Él. Sin este anuncio previo, la cosa podría cues-tionarse, pero no ha sido así. Históricamente analizado, el que en Cristo se cumpla al detalle las profecías es un argu-mento de su divinidad. Aquí ya no cabe el análisis. Es el axioma, la revelación directa, la comprobación real. La misma que cada uno tiene de su propia vida sin conocer su origen y su suerte.
Un líder del pensamiento o de una religión se consagra a sí mismo. No hay religión que aclare el misterio de la muerte como en Cristo. Cristo sale a su encuentro, la explica y vence a la muerte con su muerte. Antes de que se encarnara ya había una biografía exacta de su misión salvífica. Su acción y su realización, o lo que es igual, su misión redentora se efectúa con todo rigor y detalle, recogidos antes de su entronque con la historia.
Cambiando de tono de voz le dije si le aburría. Al decirme que siguiera, me esforcé por ser más claro.
Cristo no se plantea una cuestión de vida en sí. Su visión escatológica es un presente eterno. Es el único que no atenta contra ningún aspecto de la religión. No rompe con el ayer, no escupe a su tiempo de oídos sordos. Le preocupa el mañana del hombre. El mañana del hombre es la muerte. Cuando Cristo asume la muerte define una esperanza.
Sólo hay una advertencia al mañana del hombre. No de-termina ninguna acción real de pecado si no proviene de la in-tencionalidad del corazón. Y resucita. Y vive. Cristo es ayer, hoy y mañana, es decir, siempre. Rectifica el ayer con un: " Se ha dicho, más yo os digo”. Su proximidad histórica nos convierte en testigos oculares, aunque la fe no está en los ojos. La fe ve más allá de los ojos, como en el caso de la resurrección. La fe es una esperanza. Que papá vive. Y con él, tú y yo a su hora.
El humanismo cristológico rezuma amor por doquier. No establece leyes, ama. Goza con la pureza de corazón de los ni-ños. No funda una teología moral, la testimonia. No discute el cuerpo legal de la ética de su tiempo. Define lo que es bueno y es malo para el hombre. Sabe que va a morir y adelanta el pa-so. Muere para revelar el secreto de la muerte. Ningún hom-bre se librará de ella. Y no se queda en el sacrificio, resucita. Muere y resucita como estaba profetizado. Dos hechos irre-futables: muerte y resurrección. Son testigos hombres de nuestro tiempo. Historia de ayer.
Nadie puede decir que no tiene fe. El que confiesa que no tiene fe, se miente a sí mismo. La fe no es un accidente, es una parte sustancial del ser. La gente confunde fe con compren-sión. Al ser la muerte principio de otro tiempo, y al ser ese tiempo otro tiempo distinto del tiempo, la mente humana se desvive por comprender lo incomprensible. La fe suple esos pliegues de la incomprensión racional. Lo grave es confundir razón y fe.
Por lo que me dices, Cristo para ti es un poeta. La fe, un soneto. La doctrina, poesía. ¿No es un poco peligroso vivir de una imaginación que nada tiene que ver con la realidad? ¿No es todo esto una utopía? En el fondo de tus palabras ¿No es más un deseo que una vivencia?
Se levantó, me puso la mano sobre el hombro y se fue de la sala a otro apartado de la casa.
Las aguas de los ríos prietos de la pasión por las cosas dis-currían encalmadas. Me resistía a ser mayor, pero era impa-rable la fuerza del tiempo. Aunque el cambio socio-político era irreversible a raiz de la muerte de Franco, presumía que con las aperturas de las libertades avenían aludes apocalípti-cas. El profetismo orteguiano sobre la democracia morbosa ad-quiría un alto exponente en la evolución sociológica afectando el verdadero valor metafísico de la libertad, entendida ésta co-mo una facultad necesaria del ser del hombre. Me resistía a morir al ayer para sobrevivir al hacha de las innovaciones sin la debida racionalidad. Con ser una velada aspiración pro-gramática de vida romper con ciertos postulados, sabía que no iba a ser fácil si antes no estaba convencido de aceptar el marti-rio incruento.
Mi creencia en el hombre era cada vez más débil. Admira-ba a aquellos que habían dejado la impronta de su arte ascen-dente. Pero dime, Sandra, ¿Cuando estás con alguien, respi-ras rosas? ¿No depende su biografía de la aritmética? ¿Qué prevalece en la comunicación un madrigal o una cifra? Esto es el positivismo.
Acogido como estaba al recogimiento, trataba por todos los medios no perderme entre la niebla de los cambios bruscos. De ser preso por el pulpo gigante de las ideologías. En el " footing " lograba mi propósito, y en la creencia religiosa humanizada mi perseverancia en la fe.
No cuestionaba hasta qué punto podía repercutir en mí apartarme de toda atadura histórica de mi tiempo. Venía de largos silencios. Mi intención era otra cuando dejé el Semi-nario. De nuevo sentía la necesidad de retornar a él.
Cada día descubría un motivo más para amar lo propio. Lo propio era Fany y su prolongación vital. Sin el sustento in-timista ¿Qué otro alimento había mejor que el silencio? No es que fuera fácil renunciar a sistemas que creía definitivos, pero valía la pena exponerse al efecto agradable que implicaba todo acto convergente al culto del ego antes de morir de asfixia.
Hacía tiempo que mi madre era un delicado, fronterizo, metafísico e inefable latido. Adormecida su vitalidad, parecía que se había abrazado a la filosofía parmesiana. Más que alejarse ella, era yo quien se aproximaba a su encuentro. Con-sistía el diálogo en estar próximos. Sobraba la palabra para fundirse los corazones.
Un día de agosto en que el estallido de todas las bombas nucleares del sistema solar atacaba al planeta, murió. Cual una rosa maravillosa – que lo era a los ojos y al alma – des-prendía su perfume. Traducido a un lenguaje llano, sin impli-caciones poéticas, venía a significar que la muerte, más que un reventón de venas, era como un acabado retoque artístico. Y que cuando se la espera - como ella – para pasar de las sombras a la luz, no hay drama en el proceso.
Naturaleza y teología conformaban una simbiosis perfec-ta que en mi seguía siendo una dualidad fratricida. Desconoz-co la causa por la que retuve el lagrimal ante la hermosura del rito.
Entre una y otra y ésta muerte no habia habido - el tiempo tiene dos medidas diferenciadas – algo importante que reseñar. Era todo un presente sin matices de dolor y alegría. Se am-pliaba la burbuja de la soledad hasta verme dentro de ella.
De este continuo oleaje de latidos, sin tiempo a cubrir es-pacios temporales, había nacido mi propia filosofía del maña-na.
Cada vez que apoyaba mi tesis sobre una voluntad huma-na que merecía credibilidad, menguaba el caudal de mi creen-cia. Por el humanismo cristiano, la reforzaba. La concepción poética del cosmos, con ser un surtidor de bellos efectos román-ticos, adolecía de la fuerza argumental para responder a cues-tiones inherentes a la naturaleza de la vida. Como terapia a situaciones tensas, valía. De noche, actuaba la conciencia. La conciencia tiene otro interés mayor. Esto originaba un alter-ego, afectando al ego.
La misma iglesia con su nueva teoría de salvación colecti-va, en un amago de aparente reconciliación con la historia, atentaba a mi conciencia personal. Algo había en el periodo histórico de este siglo XX que requería una actitud de alerta por mi parte para no dejarme encandilar por el canto de sirena de la doctrina sociológica como el supremo bien de la humani-dad. Y todo ello a ritmo tan fuerte, que lo que hoy era válido, dejaba de serlo al día siguiente.
Recuerdo que cuando era un chaval, cuanto deseaba o pen-saba era utópico. Como un ejemplo ya superado me referiré al sueño de rozar la Luna con la mano. (Ya se ha puesto los pies en ella) Y es que la gente confunde utopía con imposibilidad o milagro y, por esta razón, se retrae su puesta en marcha. Tan posible me parecía la utopía, que en el esfuerzo de aproxima-ción a su comprensión ontológica, tal vez se haya reflejado en mis retinas su naturaleza virginal.
Existe, pues, en la utopía, una capacidad potencial de realización. Se trata de formular un silogismo correcto.
El hombre se realiza en el tiempo, que es historia pasada, pero es la óptica del futuro intemporal la que debe ocupar toda atención humana tanto en el orden social como escatológico.
Sin la fe me vería obligado a apurar al máximo el instante potencial de mí ser, pero sujeto a ella como engarce de la eviter-nidad del hombre, asumo con la prisa del andar del anciano mi mañana. Esta aparente impresión de senectud prematura me ayuda a vivir la vida con serena quietud que no serviría de na-da si la vida fuera un azar o un nacimiento de la nada para volver a la nada.
Y como quien siembra un árbol y se queda junto a la semi-lla para dialogar con su crecimiento, asi siento la gozosa ale-gría de centrar todas mis energías en la evolutiva configura-ción del mundo más entrañable y querido que son los hijos. Porque con mi mujer lo único que se advierte es la misma vida ampliada o desdoblada por pertenecer a una unidad comparti-da en todos los aspectos del estar en el mundo. No como una sujeción al ayer - muerte parcial - sino como un todo armónico que, por medio de una voluntad a dúo del amor, libremente he creado. Lo que no implica cierta angustia razonar ese mínimo misterio de ver crecer la hierba que por nacida le espera la muerte como a ti y a mí. Más lejana en ti porque naciste ayer, pero que por la fe o sin ella anima un mismo destino.
Ahora ya conoces mi razón de ser. Y la tuya. Esa herida cerebral que por un instante de vacío total pasó por tu alma no es mayor ni menor que la de cualquier ser humano que vive de espaldas a la esperanza. El amor no tiene trazos ni líneas de-terminadas si apunta a horizontes más amplios que los que in-funden una limitación temporal de la existencia.
En todos los seres cósmicos funciona en perfecta sincronía la ley del conservadurismo vital, rota por la lujuria humana, empeñada en perpetuar su signo histórico como centro de toda preocupación, aunque el vientre de la tierra esté agujereada de simientes de fuego y la rosa muera por falta de aire y de agua. Es el tránsito intermitente para que se cumpla el Apocalip-sis. Pero cualquiera que sea el resultado, nada alterará los signos inmutables del devenir creacional que se extiende más allá de una crónica de sucesos.
No te aferres a los ismos cautivadores de la felicidad que en mi fueron prietos, porque la felicidad está en tu propia con-ciencia engarzada con la escatología. Ojalá que en esa pirueta amorosa frustrada que pensaste que era el ocaso final de tu propio ser, reanime tu esperanza en la resurrección de los as-tros de tu mente, de la semilla germinal del corazón y de la in-cipiente luz del alma de gaviota que habita dentro de ti.
Mi fe no es transferible a tu fe. No es hereditaria. Nace con uno como nace con uno el vaso impoluto de los sentidos y el brillo opaco del cerebro y el timbre de voz con la palabra atada. Ajena a los avisos curiosos de tu integración histórica y deu-dora en el reparto de la chispa divina que define tu hermosura, rompe para siempre esa secuela de suicidio temprano para que la muerte no infunda en ti un despertar con nubes grises en un paisaje en donde la luz es el rey en el segundo y definitivo universo.
Te quiere
Félix Jaime
Post data.
Antes de doblar la carta, meterla en el sobre y enviarla por correo, la he releído. Es mejorable, gramaticalmente. Tal vez la prisa me haya jugado una mala pasada sintácticamente. No tengas en cuenta estos detalles. Lo que importa es el cora-zón.
De todos modos, no quiero por vanidad retocarla de nuevo. Los retoques en mí son otra cosa distinta de lo que está acaba-do. Prefiero seguir el dictamen de la espontaneidad.
Antes de empezar pensé en dos estilos: el poético y el en-sayo. En el poético, para que te sintieras acompañada ama-blemente. Y en el ensayo, apuntando tu momento presente. Al final, elegí el biográfico, síntesis de los dos estilos. No, porque crea que es una vida interesante, sino porque la temática exige un proceso vital y pensamiento y poesía son su levadura.
Me limité a ser lo más sencillo posible. Hay partes un poco extrañas. Apelo a tu sagacidad e intuición femenina pa-ra que, lo que deliberadamente expongo encubierto, no lo sea para ti. Espero de tu respuesta un total entendimiento. Y si no fuera así, trataré de decirte al oído aquellas cosas que por pudor hayan quedado en una simple sugerencia o insinuación.
Nada hay de imaginación, inventiva o literatura de cuan-to te digo. No motiva esta carta un concurso literario. Hay algo más profundo en el motivo e intención de la misma. Puede que en algunos momentos haya acudido a la poesía. No lo to-mes como un adorno epistolar, sino como una forma de ser o de querer que sea el mundo y yo mismo. Asimismo espero que no te sobrecoja una cierta contradicción conceptual. Tómalo como variables del devenir de la vida en casos puntuales.
Lo sencillo, lo natural, lo corriente sería que te escribiera siguiendo tu latido herido. Que reforzara el lirismo epistola-rio. A lo peor no supe entenderte esperando una carta más acorde con tu circunstancia. Al estar en juego cuestiones que se adentran en lo trascendente, y con el fin de romper con una narración propia de niña, pensé que la mejor forma de hablar de la fe, de la muerte, de la escatología, del mundo, de la histo-ria es desde el prisma vivencial, sin que suponga una verdad dogmática.
Esta misma situación con otro puede que existiera una cierta concordancia en lo fundamental o una frontal dispari-dad de criterios. Ojalá haya acertado.
Ensobro la carta y te la remito confiado de que mañana la recibas. Y con ella, mi cariño. Un beso.
Félix Jaime
===================================
•



















.jpg)


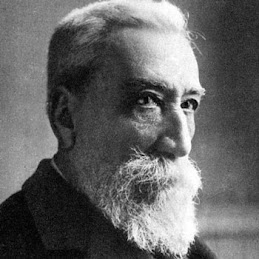


































































No hay comentarios:
Publicar un comentario